Por Arq. Marcela P. Fugardo
Publicado
en Augusto Plou. Eclosión del
eclecticismo, Ramón Gutiérrez [et.al], CABA, CEDODAL, Centro de
Documentación de Arte y Arquitectura Latinoamericana, 2018.
La quinta de Plou: el misterio se devela
La existencia de una quinta perteneciente desde finales del siglo XIX a la familia del arquitecto Juan Augusto Plou, en la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro, ha sido informada en base a la documentación sucesoria de don Marcelino Plou, por la historiadora Rosario García de Ferraggi, en su exhaustivo trabajo acerca de la capilla de El Talar de Pacheco[1]. En efecto, la citada investigadora enumera, entre los varios bienes de la sucesión mencionada (correspondiente al padre del arquitecto Plou, un próspero empresario de la construcción): “1 quinta en Estación Martínez. San Isidro 6500 m2, con una casa de bajo y alto con 8 habitaciones de barro y cal, dependencias, un jardín con arboledas, cerco de pared y verja”[2].
¿Dónde estaba situada exactamente aquella quinta, cuyos dos únicos datos topográficos, derivados del expediente mortis causa, eran su ubicación "en Martínez" y "frente a la estación"? Aún en la escasez de esta data, se revela, preliminarmente, una localización de privilegio, en un sector ocupado entonces por propietarios porteños de clase principal y con fines vacacionales. Otras fuentes nos suministran información adicional: la folletería de diferentes loteos en la zona de Martínez cercana a la estación del ferrocarril, registra explícitamente, en los croquis de ubicación, la "quinta de Plou" y así la designa, por lo menos hasta 1912.
Por su parte, la época de instalación de la familia Plou en aquella residencia suburbana, coincide con el período de las quintas señoriales de veraneo en el antiguo Pago de la Costa. Un momento bucólico y dorado, de goces burgueses, en el contexto de un paisaje de enorme belleza y vestigios de ruralidad, en fracciones de terreno todavía no menguadas por los posteriores loteos.
El Baedecker de la République Argentine ubica a Martínez luego de Olivos, en el recorrido ferroviario de Buenos Aires a Tigre:
La gare suivante, Martínez, appartient au beau petit village en formation, constitué aujour´hui par les superbes propriétés de MM. Charles Casares, Dr. Emilio Lamarca, Dr. Joseph A. Ayerza, Dr. Henri García Merou, de la veuve du Dr. Barthelemy Novaro, de la veuve d´Angel T. de Alvear, etc[3].
¿Dónde
se ubicaba exactamente la quinta de Plou? Un folleto de remate del año 1909[4]
la registra con el escueto y suficiente nombre de "Plou", en una
manzana completa, situada a 300 metros de la estación "Martínez" del
Ferrocarril Central Argentino, y rodeada por las quintas de Lamarca[5]
y Castex[6],
y a pocos metros, del otro lado de las vías del ferrocarril, Novaro[7]
y Ayerza[8].
Folleto de remate (1909). MBAHMSI, Caja N.°
5, Martínez, doc. 112.
También, en un plano de ubicación para la venta de
lotes de 1911[9], continúa
apareciendo la "Quinta de Plou", vecina a la de Castex. El folleto refuerza
la prestancia social del entorno: “En el
punto más aristocrático de la localidad, rodeado de grandes residencias de lujo
y verdaderos palacios”.
Folleto de remate
(1911). MBAHMSI, Caja N.°6, Martínez, doc.71.
De igual modo, en el plano de venta de 51 lotes de 1912, “rodeados de espléndidas casas-quintas y chalets”[10], permanece la "Quinta de Plou" y la “Quinta Castex”, entre otras. Luego habremos de referirnos al valor indicativo de esta vecindad. Otro folleto de remate de 1925[11], señala a la manzana de Plou como “casa quinta”, la manzana hacia el río como “casa-quinta Durañona”[12] y, la que era de Castex, aparece ahora con el nombre de “Dawney”[13].
Ambos edificios y la estación, inmediatamente
vecinos a la “Quinta de Plou”,
eran las visuales cotidianas desde aquella
casa.
La dicha manzana se halla hoy loteada y edificada en su totalidad, y se sitúa en la inmediatez de la estación del ferrocarril y la acotada y coqueta zona comercial de Martinez (lado este de las vías). También puede referenciarse por su cercanía con los confines de la urbanización conocida como "Barrio Millé" (aunque fuera de su polígono) en alusión a la empresa proyectista y constructora (Andrés Millé y su familia) de los característicos chalets pintoresquistas ingleses que fueron la tipología dominante desde los años 30. La manzana en cuestión queda en la actualidad delimitada por las calles José Manuel Estrada, Gral. Paunero, Ladislao Martínez y Juan José Paso.
Marco epocal de un paisaje perdido
¿Desde cuándo Marcelino Plou y su familia poseyeron la quinta de Martínez? El plano de mensura y división de esta manzana[14], de 1947, señala el 25 de abril de 1873, como la fecha de compra de las tierras a don Ladislao F. Martínez[15] por parte de don Marcelino Plou. Por otra parte, el fallecimiento de su hija María Matilde, el 12 de enero de 1891[16], ocurrido en Martínez (dos años después, otra hija, María Luisa, también falleció allí y, en 1895, su esposa, María Laherre). Estas fechas indican que al menos desde aquel año estaban allí instalados. El hecho de que ambas hermanas fallecieran durante el verano, es consistente con el uso estival de la casa.
¿Cómo era Martínez a finales del siglo XIX? El Handbook of the River Plate, en su edición de 1892, lo caracteriza topográficamente como “the highest point on the line”[17] [se refiere a la línea férrea Buenos Aires-Tigre]. No habiendo para este pueblo un acto formal de fundación, cabría vincular el comienzo de su desarrollo urbano con la inauguración de la estación ferroviaria en 1871 y la instalación de numerosas familias acomodadas en calidad de veraneantes, como ya ocurría desde tiempo atrás en el pueblo cabecera de San Isidro.
Las tierras vecinas a la estación habían pertenecido a don Ladislao Martínez, de quien tomó el nombre la localidad, aunque no debe afirmarse que las hubiera donado, como suele repetirse erróneamente[18]. El primer fraccionamiento de sus extensas tierras determinó el amanzanamiento del área cercana a la estación, cuya ubicación era, por cierto, privilegiada.
Las características de este primer ciclo urbano de Martínez lo asemejan a otros pueblos veraniegos que adquirieron predilección en los alrededores de Buenos Aires, muy especialmente debido a dos factores: la epidemia de fiebre amarilla y la extensión de los ramales ferroviarios. Así ocurrió, en la misma época, en los casos de San Isidro, Olivos, Belgrano, Flores, Ramos Mejía, Morón, Lomas de Zamora o Adrogué, por citar apenas algunos ejemplos, del norte, del sur y del oeste.
La inexistencia de los rigores constructivos, sin el abigarramiento de las medianeras, y la amplitud de los lotes, favorecía un paisaje urbano pintoresco, con edificaciones elegantes en el interior de las manzanas, rodeadas de jardines y arboledas. Ni siquiera estaban abiertas, muchas de sus calles. Los pocos caminos vecinales eran, por tanto, de tierra y se volvían polvorosos en los días estivales. Caballos y carricoches eran el tráfico frecuente de una vida social que se activaba con la llegada de los meses de vacaciones.
En
cuanto a los lenguajes expresivos empleados en aquellas casas, exhibían la
variedad y el eclecticismo del gusto epocal. Las hubo italianizantes y también
del tipo cottage inglés. Sólo muy pocas y muy antiguas de la cercanía
(por ejemplo “El Cortijo” que
fue propiedad del Dr. Eduardo Costa) retenían su estética española.
Lamentablemente, los fraccionamientos posteriores y la especulación
inmobiliaria arrasaron con este patrimonio de arquitectura doméstica suburbana.
El vecindario como representación simbólica
¿Quiénes eran los vecinos de la quinta de Plou? Los registros consultados y que citamos antes, indican que la quinta de Plou estaba rodeada: hacia el noreste por lo de Durañona, hacia el noroeste por lo de Lamarca, por suroeste por lo de Castex (luego de Dawney). Los vecinos rumbo sudeste eran Lynch, Casares, Unzué de Alvear, Pacheco. Por la calle Alvear hacia la barranca y el río, Melo, Álzaga, Madariaga y, cruzando las vías, Ayerza, Novaro y Grondona.
Vale decir, que los Plou rodeaban su habitar suburbano de un núcleo de familias de clase principal y con fuerte protagonismo social y dirigencial en la ciudad de Buenos Aires. Ello implicaba el traslado estacional de esa representación simbólica de un "núcleo" de pertenencia al suburbio veraniego. Paris inter paribus… como decía Cicerón: los iguales se juntan con sus iguales.
He aquí un dato de interés: pese a su origen inmigratorio, monsieur Marcelino Plou logró una pronta y sólida instalación en el segmento principal porteño, que se refleja, tanto en sus encomiendas, como en la educación parisina y las encomiendas que concretó su hijo Augusto (ya hijo del país), como, también, en su entorno veraniego, en el área más representativa de Martínez, rodeado de vecinos "importantes", en ese corredor elegante y opulento que iba, desde la estación, por el eje de la actual calle Alvear, hasta las quintas de la barranca[19].
La
inserción de los Plou en el segmento principal de la sociedad de su época, pese
a su corta historia en el país, se explica, en parte, por su nacionalidad: los
franceses e ingleses lograban, de parte de la clase alta, una aceptación social
más inmediata y desprejuiciada que otras colectividades de inmigrantes
"aluvionales", en ese traumático proceso de
"cosmopolitismo".
Guía del Turista de los Pueblos
Vecinos del Norte. 1908 season 1909.
El hecho de compartir las temporadas vacacionales con aquel núcleo social, prestigiaba a los Plou y los identificaba con la élite liberal, ilustrada, emprendedora y agroganadera, que gobernaba a la Argentina y que asignaba las encomiendas de arquitectura más representativas (del Estado y de si misma) y mejor remuneradas[20]. En tal sentido, no debería descartarse que la adquisición de la quinta de Martínez fuera consistente con una estrategia de relacionamiento social, y de construcción y sostenimiento de una agenda de clientes; lo cual no implica, en modo alguno, que aquel encantador paraje no fuera atractivo per se para la familia Plou. Si don Marcelino fue un empresario inteligente y práctico (como parece evidente por la vastedad de su producción y por la solidez de su patrimonio) bien pudo hacer confluir, en una misma situación geográfica, ambos intereses. Y su hijo Augusto pudo sacar partido de aquel ambiente también de un modo doble: en el solaz bucólico de la quinta y en el estatus derivado de su entorno vecinal[21].
Entre tantos eventos sociales, que pudieron tener
lugar en Martínez, se destaca la reunión deportiva inaugural organizada por el
Club Hípico del Norte, una institución formada por distinguidas familias, que solían
pasar la temporada estival en aquel paraje, y que ocupaba un terreno cedido en
forma temporaria, sobre la calle Eduardo Costa, paralelo a las vías. A esta
reunión llevada a cabo el domingo 10 de marzo de 1901, y en la cual se
estrenarían las tribunas permanentes, estaban invitadas las familias que
veraneaban en Olivos, Martínez, San Isidro, San Fernando y Tigre. La crónica
periodística registró un variado programa de concursos hípicos y juegos
atléticos que tuvieron lugar aquel día: carreras llanas, de obstáculos, de saltos
sin estribos, carreras a pie, hasta una ¡carrera de embolsados!, cuyo premio fue
un obsequio del Arq. Juan Augusto Plou[22].
¿Cómo era la Quinta de Plou?
Para su descripción contamos con el plano de mensura y división de 1947 (adicionalmente cotejado con fotografías aéreas)[23], que nos permiten constatar la existencia de la quinta de los Plou y sus edificios hasta esa fecha.
La escueta descripción que contiene el inventario sucesorio de don Marcelino Plou (1907), indica un lote de 6.500 m2 [24]. Vale decir, se trata de la totalidad de una manzana de, aproximadamente, 72 m x 92 m, teniendo en cuenta que, para esa época, el amanzanamiento en Martínez presentaba superficies irregulares derivadas de la existencia de grandes fracciones subsistentes y, en muchos casos, todavía no habían sido abiertas algunas calles.
Con respecto al cerramiento perimetral, el inventario señala “cerco de pared y verja”, muy consistente con las antiguas quintas y el modo de creación de un recinto de mayor privacidad. Tales elementos han sido registrados en el plano.
La propiedad tenía cuatro accesos: el principal, un
portón sobre la calle Ladislao Martínez N.° 447. Su ubicación hace presumir que
la llegada de la familia se verificaba, de manera casi directa y sin muchos
rodeos, desde la estación del ferrocarril. Otros tres portones se ubicaban, uno
sobre la calle Paunero N.°2150; sobre la calle Estrada, un portón de servicio (N.°
2149) cercano a una puerta más pequeña (N.° 2173). Otro portón de servicio se ubicaba
sobre la calle Juan José Paso N.° 472.
Al ingresar por el acceso principal sobre la calle
Ladislao Martínez, el visitante podía atravesar el gran parque que ocupaba casi
la mitad de la manzana (cerca de 3.250 m2), que el inventario señala
como “jardín con arboleda”, para llegar hasta la casa-casco. Junto a esta, tres
magnolias[25] (una
todavía en pie), proporcionaban un preludio arbolado ajustado a la escala de la
casa. Si bien otra alternativa de acceso pudo haber sido el portón de la calle
Paunero; al ingresar por allí, una hilera de “citrus” escoltaba el camino hacia
la casa-casco, al final del sendero.
La casa principal era más bien compacta y, como describe el inventario, “de bajo y alto”, es decir, edificada en dos plantas (310.15 m2). En cuanto a los materiales, “barro y cal”, revelan el modo constructivo tradicional rioplatense. Ello alejaría su aspecto de los chalets pintoresquistas con superficies ladrilleras, almohadillados, etcétera. ¿Podría tratarse de alguna edificación preexistente en aquel terreno? No lo sabemos. A tenor de este dato del adobe y la cal, hemos de imaginarnos una casa de paredes blancas, quizá rodeada en parte por una galería; similar a la quinta de Barbosa, en las cercanías.
En cuanto a las comodidades del edificio principal, las “ocho habitaciones” indican un confort suficiente para la familia (padre, madre y ocho hermanos, que, a excepción de Paulina y Augusto, fallecieron en la infancia y en la adolescencia)[26]. Ignoramos la distribución de estas habitaciones.
Sobre la calle Estrada, se encontraban las dependencias: cocina, habitaciones de servicio y baños. Y, entre las dependencias y la casa-casco, un patio de servicio.
El sector de huerta y frutales, en el ángulo sur de
la manzana, estaba delimitado, por un lado, con un cerco de alambre y, junto a
este último, una rítmica hilera de cítricos (naranjos y limoneros). Del lado
que daba a la casa principal, junto al cerco de alambre del sector de huerta y
frutales, había un sendero cubierto con una pérgola (donde, según el plano,
crecían rosales y parras), que conducía al portón de servicio ubicado en la
calle Paso. Sobre la línea municipal de la calle Paso, y dentro del sector
“huerta y frutales”, se ubicaba el invernáculo (45.50 m2). En la
misma línea, la casa del quintero (59.32 m2), de dos plantas, anexa
al garaje (72.30 m2) y, patio mediante, en la esquina de Paso y
Estrada, un palomar (20.80 m2).
El palomar se presenta como un local dinámico y exigente, debido a las demandas de limpieza diaria, almacenamiento y recolección de la "palomina", reemplazo del agua de los bebederos, revisión de la carga de los comederos, ventilación, etcétera, tareas que cumpliría el quintero residente, ante la previsible curiosidad de los niños de la casa. Ignoramos si este palomar, de buenas dimensiones, fue construido por Marcelino Plou o permaneció como un local de vieja data, ya desde tiempos en que la propiedad pertenecía a Ladislao Martínez.
¿Cuál era el propósito de esta cría de palomas en el caso de la quinta de Plou?, ¿provisión de stock de blancos móviles para la práctica del "tiro al pichón" o "tiro al segno"?, ¿mensajerías?, ¿o simple provisión gastronómica? No lo sabemos.
El molino y su motor, ubicados en el centro de la manzana, completaban el aspecto semirural de su entorno.
¿Quién proyectó la casa principal de la quinta?, ¿en qué estilo?, ¿quién la construyó?, ¿realizó el arquitecto Plou mejoras u otras modificaciones? Lamentablemente, no disponemos de respuesta para estos interrogantes.
En la actualidad, y tras el fraccionamiento de la
propiedad, hemos podido identificar en la misma manzana, dos especies añosas
que pertenecieron a la quinta de Plou: una de las magnolias, ubicada casi en el
centro de la manzana, y un alcanforero[27],
en la vereda sobre la calle Paunero.
Epílogo
Cada verano, aquel entorno de arquitectura señorial se desplegaba ante la mirada del joven Augusto, quien bien pudo forjar en ese contexto su vocación de arquitecto y el propósito de proyectar, un día, edificios semejantes.
Tanto los toscos materiales de construcción de la casa-casco de los Plou, su volumetría compacta (sin alas ni pabellones ni cour d´honneur, atrio ni columnata), el aspecto de sus muros blanqueados a la cal, como así también los elementos que componían la quinta en su configuración paisajística general (jardín delimitado por un alambrado, hilera de cítricos, tres magnolias, pérgola, rosales, molino, palomar y un amplio parque pero sin alardes versallescos de partérres o laberintos o pabellones o fuentes), todo ello hace de la quinta de los Plou un refugio solariego de impronta tradicional pampeana o rioplatense, quizá más parecida a las viejas quintas del casco fundacional de San Isidro que a las modernas "mansiones" de Martínez. ¿Quién proyectó la casa principal de la quinta?, ¿en qué estilo?, ¿quién la construyó?, ¿era un “relicto” de la vieja propiedad de Ladislao Martínez?, ¿realizó el arquitecto Plou mejoras o modificaciones? Lamentablemente, no disponemos de respuesta para estos interrogantes.
Más aún, la parca descripción que aporta el legajo sucesorio de don Marcelino hace presumir que la propiedad mantuvo sus austeras (aunque no por ello menos bellas) características de origen, hasta el momento de la implacable demolición.
Al parecer Augusto no conservó la quinta hasta el final de sus días, la cual, pudo haber quedado, a la muerte de don Marcelino, en cabeza de su hermana Paulina. El plano de 1947, consigna como propietaria a Virginia Julia Marta Lahargouette, cuyo apellido coincide con el de la madrina de bautismo de Augusto.
Hoy,
apenas una magnolia y un alcanforero se alzan en aquella manzana como
sobrevivientes de una época dorada de paisaje y arquitectura, de siestas largas
y perfumes vegetales, del canto de las chicharras en el verano y la llegada de
los trenes como acontecimiento digno de atención… En uno de aquellos coches,
con los primeros calores de diciembre, vendrían los Plou, a compartir aquel
espacio de descanso suburbano con familias del segmento principal de Buenos
Aires, entre las cuales, tanto Augusto como su padre, hallaron comitentes para
sus obras.
[1] García de Ferraggi, Rosario: La Capilla de la Estancia El Talar, de
General Pacheco. Bs.As., AQL, 2012.
[2] Cfr. García de Ferraggi, Rosario. Ob.cit., p. 246.
[3] Baedecker de la République Argentine, 3a
edition, 1907, pp. 446-447.
[4] V.S. Lobato & Cía, Caja de folletos de remates N.°5, Martínez, documento 112, Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro “Dr. Horacio Beccar Varela”, en adelante MBAHMSI.
[5] El Dr. Emilio Lamarca fue ingeniero en minas y doctor en Derecho. Durante las presidencias de Sarmiento y Avellaneda, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue presidente del directorio del Ferrocarril Pacìfico a quien dio gran impulso. Casado con Albertina Martìnez, una de las dos hijas de don Ladislao Martinez, de quien proviene las tierras en cuestión.
[6] Eduardo Castex fue agrimensor, concejal en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires y diputado por la provincia de Buenos Aires. Llegò a poseergrandes exteniones de tierra en esta provincia, las que fraccionò y vendiò dando lugar a la formaciòn de pueblos y colonias.
[7] Bartolomé Novaro, médico cirujano de
renombre, catedrático de la Facultad de Medicina y diputado nacional. Representó
al país en los congresos médicos de Ginebra y París.
[8] Se refiere a José A. Ayerza, médico,
director del Banco Español del Río de la Plata, cirujano del Hospital Rivadavia
y director de la Asistencia Pública. Las
tierras de su propiedad provienen de su esposa Matilde, hija de don Ladislao
Martínez.
[9] Bravo Barros & Cia, Caja de
folletos de remates N.°6, Martínez, documento 71, MBAHMSI.
[10] Bacigaluppi y Rúa, Caja de folletos de remates N.°6,
Martínez, documento 19, MBAHMSI.
[11] Peralta
Martínez & Serna, Caja de folletos de remates N.°6, Martínez, documento
56, MBAHMSI.
[12] Rodolfo Durañona, casado con Zulema
Salaberri.
[13] Se refiere a Charles Dawney,
ingeniero civil y empresario de obras públicas; constructor de máquinas para
aguas corrientes, agricultura, molinos, fábrica de papel, diques hidráulicos,
como también construcción de ferrocarriles, tramways,
etcétera.
[14] Oficina de Catastro de la Municipalidad
de San Isidro. Agradecemos la amable gestión del Agr. Claudio Battini para la
localización de este plano.
[15] Título original otorgado en Buenos
Aires ante el escribano José V. Cabral, inscripta bajo el N.° 5917-Serie B, con
fecha 7 de marzo de 1892.
[16] Cfr. García de
Ferraggi, Rosario. Ob.cit., p. 246.
[17] M. G. y E. T. Mulhall, Handbook of the River Plate, Buenos
Aires/London, 1892, p. 75.
[18] Kropfl, Pedro F.: La metamorfosis de San Isidro II. Buenos
Aires, Municipalidad de San Isidro, 2005, p.382.
[19] Una de esas encomiendas gestada en
Martínez pudo haber sido El Talar de Pacheco, teniendo en cuenta la inmediata
vecindad de Ángel Pacheco con los Plou.
[20] Para este tema en
general, sigue siendo una obra de referencia La Arquitectura del Liberalismo
en la Argentina de Ortiz, Mantero, Gutierrez, Levaggi, Parera y De Paula,
Sudamericana, 1968.
[21] De hecho, Carlos Casares, vecino de
su quinta de Martínez, era el gerente de la compañía de seguros “La Previsora”,
para la cual Plou proyectó su casa matriz, además del Grand Hotel y el Metropole
Hotel, financiados por la misma compañía.
[22] Moyano Dellepiane, Hernán, “Las
cacerías del zorro en los Pagos de la Costa y las Conchas”, Revista Cruz del Sur, N.° 5, 1 de
noviembre de 2013, pp.155-158.
[23] MBAHMSI. Fotografías aéreas c 1930.
Donación Sr. Héctor Mosca.
[24] El plano de mensura y loteo de 1947 corrige esta cifra a 6.589 m2.
[25] La magnolia es un árbol que
tradicionalmente se asocia a las antiguas quintas, siempre en la proximidad de
la casa principal. La fragancia de sus flores, agradable y penetrante, era una
nota característica de aquel paisaje. Sus flores secas eran utilizadas en los
armarios para repeler las polillas.
[26] Cfr. García de Ferraggi, Rosario. Ob.cit., p. 246.
[27] El alcanforero es otro árbol
frecuentemente presente en las quintas, debido a su frondosa sombra, y a las
propiedades higiénicas que se le atribuían.



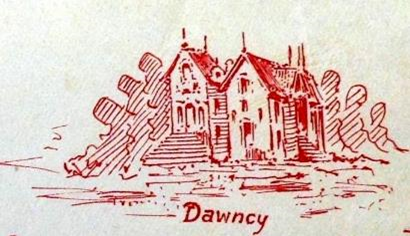
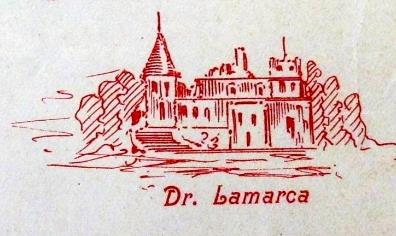










No hay comentarios:
Publicar un comentario